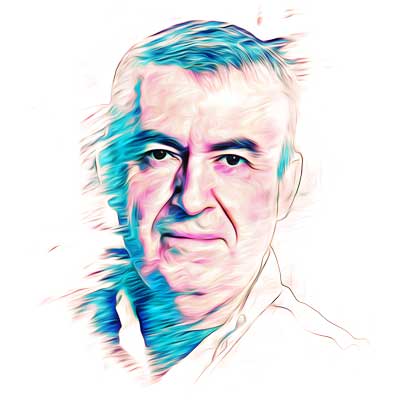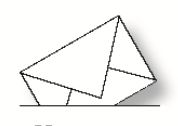Viernes, 16 de Mayo 2025, 11:05h
Tiempo de lectura: 8 min
Que se vaya la luz durante un buen puñado de horas no es para la sociedad en la que vivimos lo que era para la sociedad en la que algunos nacimos: una molestia que se afrontaba con velas, resignación y buen ánimo. Perder la corriente en los enchufes es hoy sinónimo de paralización abrupta del modo de vida al que todos, en mayor o menor medida, nos hemos habituado como si lo necesitáramos. Sufrir un apagón es en ese contexto una conmoción, pero también un recordatorio de que otra forma de vivir, menos repleta de chisporroteos virtuales, era y es posible. Lo que no quita para que quienes ostentan alguna responsabilidad sobre este cero la asuman cabalmente ante la comunidad defraudada en su confianza en los cables y en todo lo que de ellos depende. Algo que, por lo que parece, jamás ocurrirá.
LAS CARTAS DE LOS LECTORES
Un país sin luces, pero con brillo
El apagón activó por primera vez en la historia de España el nivel 3 de emergencia; el país se quedó a oscuras, pero un brillo se encendió en los ojos de quienes se juntaron en la calle: los usuarios del metro caminaban por la superficie, los que teletrabajaban soltaron el ratón y cogieron la manita de sus hijos para ir a jugar al parque; los que trabajaban se montaron en su coche y volvieron a casa conduciendo con un civismo que jamás han visto las calzadas de Madrid, otros ayudaron a los bares a acabar con las existencias que podían echarse a perder sin refrigeración y otros, como yo, salimos a dar un paseo. Y pudimos vivir un momento único en el que volvimos a ser humanos, liberados del ritmo antinatural que nos impone la tecnología y protegidos del bombardeo cognitivo de la propaganda y esos estridentes estímulos. La vida natural floreció y todos pudimos vislumbrarla, ese sentimiento perdido de pertenencia a una comunidad. No es una diatriba contra la tecnología, es señalar un destino equilibrado por el que deberíamos pelear, uno natural, no virtual, pero no anacrónico. El resto de los asuntos vendrán después.
Jorge A. Lozano. Correo electrónico
En buenas manos
Lo que fue antes un fin de semana de ensueño se tornó a la vuelta en una pesadilla. Cogimos el AVE en Santa Justa sobre las 8:30. Todo transcurría con normalidad, hasta Córdoba: paramos veinte minutos para enganchar una nueva máquina, los mismos minutos que nos faltaron para llegar a mi destino, Zaragoza: sobre las 12:30 paró el tren. Imaginamos una parada técnica... Poco a poco se rumoreó lo que sucedió. Por suerte, en nuestro vagón viajaban algunos bomberos de la central nuclear de Ascó (Tarragona). Ellos tomaron las riendas y el control de esas casi diez horas de incertidumbre. Sin agua, comida, cobertura ni servicio... pero con su solidaridad y su buen hacer, que se arremangaron y dieron lo mejor de ellos. Gracias por todo. María Luisa Sebastián Martínez.
Correo electrónico
Extraña costumbre
El Gobierno ha cogido la extraña costumbre de desconectar de sus funciones y de los ciudadanos durante una crisis. Cinco horas y media demoró la comparecencia de Pedro Sánchez. La información se propagó como si hubiésemos retrocedido dos siglos, por el boca a boca. Con el look solemne de otras veces, Sánchez nos comentó que nada se sabía y nada se descartaba. Por la noche insistió mientras el boca a boca transmitía los avisos de varias empresas energéticas sobre el riesgo del suministro, quizá por exceso de renovables. Se nos escapa. Si no entendemos la factura de la luz, como para entender esto. En un par de comparecencias más, alguien señalará que corresponde al Gobierno evitar que sucedan estas cosillas, además de resolverlas y explicarlas.
Teresa Rivera. Urduliz (Bizkaia)
Desconexión
Abruptamente, perdí la comunicación con mi mujer. El router hizo un guiño antes de apagarse. Miré por la ventana, y el mundo continuaba su curso en un veraniego día de primavera. Puse en marcha mi patinete para acudir al trabajo. Todos se habían echado a la calle. Los jóvenes reían, los mayores conversaban; en los bancos, la gente leía, y en las terrazas las personas se miraban a los ojos, con el móvil a un lado, abandonado como un trasto viejo. Como enamorados, nos peleábamos por cedernos el paso en los cruces. Al estar mi empresa cerrada, recogí a mi niña y la llevé al parque, donde una jauría de niños jugaba ajena al futuro. Los padres charlábamos sin el agobio de atender a las obligaciones cibernéticas. Luego, la luz volvió sin que nos enteráramos.
David Tuero Rodríguez. Gijón
Nuestro valle gallego
He nacido y vivo en una pequeña aldea del Valle del Ulla, en Galicia. Recuerdo desde siempre que en todas las casas solía haber, para consumo propio, una pequeña huerta y una pequeña viña cuidadas con esmero por sus propietarios. Con el paso del tiempo, aunque las huertas persisten, se va perdiendo la tradición de tener una pequeña viña en cada casa puesto que no solemos acompañar las comidas y cenas diarias con un vaso de vino como hacían quienes nos precedieron. Hace ya unos cuantos años comenzaron a aparecer en nuestro valle bodegas de autor, cuyos propietarios eran habitantes de la zona, con una reducida producción de un vino muy elaborado y de gran calidad. Por desgracia en el año 2000 muchos municipios del Valle del Ulla se vieron incluidos en la subzona de la Denominación de Origen Rías Baixas. Esto ha supuesto el desembarco de Grandes bodegas, interesadas únicamente en obtener una gran producción, que se han dedicado a transformar el paisaje y acabar con la vida de nuestro querido valle. Han talado cientos de hectáreas de bosque autóctono para implantar el cultivo intensivo de viñedo. Esto ha supuesto, entre otros muchos desastres, la pérdida de masas de bosque con árboles frondosas, en muchos casos centenarias, para implantar uno de los cultivos medioambientalmente más agresivos que existen por la cantidad de aplicaciones de productos fitosanitarios que requieren. Lo más triste es que lo hacen bajo el amparo de las autoridades competentes y regados con subvenciones de dinero público. Dicen estas grandes empresas que crean empleo, evitan el abandono del rural y favorecen la lucha contra el cambio climático. Pero realmente ocurre todo lo contrario. Eliminan bosques autóctonos haciendo desaparecer la biodiversidad existente, la capacidad de absorción de CO2 de los árboles y el efecto protector de sus sombras sobre la elevación de la temperatura con lo cual favorecen/aceleran el cambio climático. Acaban con la biodiversidad de la zona destruyendo directamente especies y sus hábitats. Destruyen empleo pues las pequeñas bodegas no pueden competir con ellos y los agricultores tienen problemas para vender sus productos por contener un exceso de pesticidas que ellos no aplicaron pero si las grandes empresas de cultivo intensivo de viñedos. En cuanto a la salud humana se ve seriamente afectada pues, cuando los operarios vienen en los tractores a aplicar los pesticidas, lo hacen vestidos con monos de protección, gafas y mascarillas, pero a los vecinos lo único que nos queda es meternos en casa cerrando puertas y ventanas con lo cual se fomenta el abandono del rural en estas zonas pues nadie quiere vivir cerca de una plantación de estas características. No voy a pedirles que no beban vino albariño, pero si les rogaría que lo consuman de producción ecológica o de pequeñas bodegas. De lo contrario estarán favoreciendo la contaminación del aire que respiramos, el suelo que cultivamos, el agua que bebemos y la destrucción del ecosistema de nuestra amada Galicia.
Natalí González Cacho. Ponte Ledesma. Boqueixón. A Coruña
Una pequeña observación
Releyendo el interesante ensayo La sociedad del desconocimiento, Innerarity, su autor, sostiene en sus conclusiones y refiriéndose al incierto futuro que aguarda a la humanidad que «…el mundo se divide ahora entre los que se quedan paralizados o incluso propugnan una marcha atrás y quienes persiguen desesperadamente adaptarse a lo que viene sin mayor reflexión y sin ponderar el sentido de ese movimiento que consideran ineluctable». Quizás, y ahí viene mi pequeña observación, exista un tercer grupo, cada vez más numeroso y crítico con este estado de cosas que se hace cargo de la situación, especialmente cuando se habla de asuntos como la Inteligencia Artificial, verdadero vórtice de las inquietudes y cambios actuales, que sin negar los logros y la importancia de ese conocimiento emergente, demandan un desarrollo más humanista y menos tecnocrático, como el que están hegemonizando las grandes tecnológicas y sus modelos de negocio, en vez de los poderes democráticos.
Horacio Torvisco. Alcobendas
Dos grandes películas
Recientemente se han estrenado dos grandes películas españolas: Sordas y Tierra de Nadie. Muy distintas, pero similares en su gran calidad de producción, elencos extraordinarios, personajes muy tiernos y entrañables y porque cuentan historias aparentemente sencillas que, a través del entretenimiento, nos ayudan a tomar conciencia de problemas complejos que afectan a ciertos grupos de nuestra sociedad y a desarrollar nuestra empatía con sus emociones y dilemas. Lógicamente, me refiero a la comunidad sorda y a los cuerpos de seguridad. Con respecto al primer grupo, vemos lo difícil que es comunicar con el mundo oyente y lo bonita que es la lengua de signos. Y con respecto al segundo, lo difícil y peligroso que es cumplir con su deber sin tener el apoyo logístico y jurídico suficiente. Recomendaría ver ambas en sesión doble, como Barbie y Oppenheimer en 2023. Y para terminar, me gustaría reivindicar la importancia de los subtítulos porque no todo el mundo oye bien, y porque los acentos gaditanos no son precisamente fáciles de captar.
James Briscoe. Badajoz
LA CARTA DE LA SEMANA
7 horas sin mundo
El clic de la rutina se rompió. Se fue la luz. Ni truenos ni explosiones. Las bombillas no respondieron, los enchufes se volvieron mudos y el wifi, ese cordón umbilical con el mundo, se disolvió en silencio. Pulsamos interruptores como quien insiste en un sueño que no termina. Los móviles se convirtieron en brújulas sin norte: ni cobertura ni noticias ni mapas. La tecnología mostró su fragilidad. Tras la primera hora, las calles se llenaron de caras conocidas, pero con otra expresión: perplejidad. Nos mirábamos como si acabáramos de despertar en una versión antigua del mundo. Volvimos a hablar en las puertas, a preguntar con la voz, no con mensajes, y, aunque el mundo se detuvo solo siete horas, a algunos les pareció un abismo. Y entonces, como si nada, la luz volvió. Pero algo quedó flotando en esas siete horas. Un eco de lo que fuimos antes de depender de lo invisible. Una advertencia suave: nuestro mundo no es tan sólido como creemos. Basta un chispazo ausente para devolvernos, de golpe, a lo esencial.
Jorge Meana Álvarez. Gijón

-
1 Kristin Cabot: "No mereces ser amenazada de muerte por tus errores"
-
2 Las 2500 noches sin sexo que calentaron la Revolución Francesa
-
3 «Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar»
-
4 Pódcast | La macabra guerra sucia de las corrientes eléctricas que promovió Edison
-
5 Pódcast | La dulce abuelita asesina en serie: mató a cuatro maridos, dos hijas, una suegra, nietos...

-
1 Kristin Cabot: "No mereces ser amenazada de muerte por tus errores"
-
2 Las 2500 noches sin sexo que calentaron la Revolución Francesa
-
3 «Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar»
-
4 Pódcast | La macabra guerra sucia de las corrientes eléctricas que promovió Edison
-
5 Pódcast | La dulce abuelita asesina en serie: mató a cuatro maridos, dos hijas, una suegra, nietos...